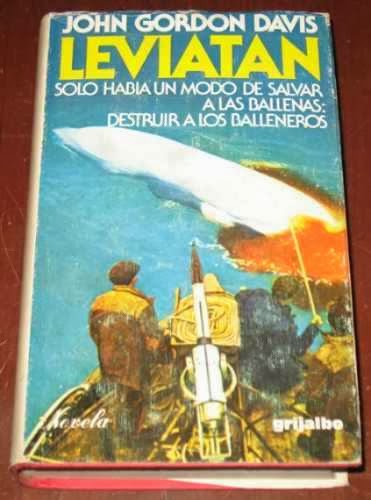Rafael Hernández
Para Soni, un brazo
de mar.
La niña pasaba todo el tiempo que podía ahí, de pie, mirando por
la ventana que daba al patio de luces, deslucido, angosto y en semipenumbra
perpetua. El resto del tiempo estaba en la escuela, hacía sus deberes y
recados, acompañaba a sus padres donde hubiera que ir. Era buena estudiante,
era una hija amable y atenta. Pero parecía vivir en otro mundo. Un mundo de fantasía interior del que asomaba
una luz intensa cuando estaba ahí, de pie, mirando por la ventana. Y nunca
hablaba si no se le preguntaba algo. Normal que los padres pensaran que alguna
enfermedad le comía por dentro. Normal que cuando la llevaron a los médicos, se
abrazaran las manos y cruzaran una mirada de angustia no verbalizada.
Pruebas
y más pruebas para no hallar nada que no fuera evidente. Estaba dando el
estirón, bien que no mucho, la niña sería una pequeña mujer en el estricto
sentido de la palabra. Y estaba algo flacucha. Nada más. Ante la afligida
mirada de los padres, el medico dio su opinión; “Un cambio de aires, eso es lo que la niña necesita. Llévenla una
temporada al mar”. Eran otros tiempos y los cambios de aire arreglaban todo
lo que no se sabía como arreglar.
Esperaron
hasta la llegada del verano y el mes de agosto, cuando el padre cerraba la
notaría por que en la ciudad no había nada que notar. Cargaron el utilitario
hasta arriba de maletas y el padre condujo y condujo, atravesando mesetas,
pueblos, montañas y ríos hasta llegar al pueblo donde aguardaba la pequeña casa
que heredó de sus padres y a la que no habían vuelto en quince años. Y llegando
al pueblo, llegaron al mar. Era noche cerrada cuando pararon ante la casa. Les
esperaba la prima Remedios, ama de la casa en ausencia de los demás. Pocas
palabras y abrazos, algo caliente para cenar. La niña ni se enteró. Llegó
dormida.
Temprano,
la niña abrió los ojos. Ya antes de abrirlos el olor del mar inundo su olfato y
los sonidos del pequeño puerto de pescadores le llenó los oídos. Saltó de la
cama y corrió a la ventana para decirse que si, que había llegado al mar. Tardó
lo que tarda un suspiro en vestirse.
Bajó corriendo a la cocina como corren los gatos cuando tienen hambre. “¡Buenos días!” gritó a quien le oyera
mientras se tragaba de golpe el tazón de leche y con un chusco de pan en la
mano, salió corriendo a la calle. “¡Espera
hija! ¡¿Donde vas?!” gritó el padre asustado. “Déjala, se ha ido a ver el mar y en este pueblo nos conocemos todos,
nada de malo le va a pasar”, dijo la madre. “¿Has visto con que alegría nos ha saludado?”, añadió como en voz
alta.
Con
esa alegría, la niña llegó al mar. El primer día estuvo horas y horas con los
pies dentro del agua. Horas y horas corriendo de aquí para allá entre el
pequeño puerto de pescadores y la playa. Y preguntando a quien tuviera al lado
que era esto y lo otro y como se llamaba esta cosa de aquí y la otra cosa de
allá. Durante la cena se quedó dormida contando a sus padres todo lo que había
visto y aprendido. Así acabó, rendida, su primer día en el mar. Y los padres no
sabían ya a que cielo dar las gracias por el instantáneo cambio, a mejor, de su
hija.
A
la mañana siguiente, la niña repitió su hazaña y aún se atrevió a más. A vista
de los padres para no darles miedo, se adentró en las aguas de la playa, hasta
donde casi le cubría. La niña no sabía nadar. Pero allí estuvo, haciendo como
que si sabía, hasta que los padres la llamaron para comer y mas tarde, para
cenar. Al tercer día, la niña se fue directa a la playa y allí estuvo hasta que
aprendió, por si misma, a flotar. Tres días más tarde la niña nadaba con
facilidad. Sin que nadie le hubiera enseñado. Como por ensalmo. Unos días
después llegó lluvia y marejada y la niña, que no podía nadar, estuvo todo el
tiempo dando vueltas por el pequeño muelle de pescadores, sin perder de vista
el mar. Ese día, el Morena, un viejo pescador del pueblo, la vio llegar hasta
el cobertizo donde estaba remendando sus redes y la llamó; “¡Eh, Pichón, ven aquí que se tan a mojar las aletas!”. El Morena
tenía facilidad para apodar a cualquiera. Y la niña que tenía un nombre propio,
sonrió al oírse nombrar así. Y en Pichón para siempre y para todos se quedó.
Para
cuando acabaron las vacaciones, la niña había adoptado la mar como casa, se
volvió medio negra de tanto nadar y tanto sol, había adoptado al Morena, que
ella llamaba “patrón” y aprendió con él todo cuanto de pescar y manejar una
barca, se podía aprender en aquella costa. Y nadaba. Nadaba todos los días.
Como si eso le diera la vida. Un minuto después de emprender el regreso, el
rostro de la niña volvió a nublarse. Volvieron a la ciudad, donde el padre
abrió la notaría, la madre cuidaba de todos y hacía ganchillo escuchando la
radio y la niña mudó el color de piel mirando tras la ventana. En el horizonte,
más allá del patio de luces, en línea recta, esperaba su otra madre, la madre
mar. Y los padres por un tiempo dejaron también de hablar y parecieron no
querer saber. Pero sabían. Habían aprendido a saber. Así que hicieron lo que
habían de hacer. El padre movió papeles para permutar plaza. La madre ordenó lo
que había de ordenar para despedirse de una casa y una vida que ya no era de su
familia. Cuando llegó el verano, un camión de mudanzas acompañó el viaje del
utilitario. Y la niña volvió a sonreír. Al fin y para siempre volvía para estar
con la madre mar. Esa felicidad, apartó todo lo que hizo falta apartar, de
comparar la vida de la ciudad con la vida en aquel pequeño pueblo, medio
olvidado entre caminos. Los padres aprendieron a ser felices allí y así
también.
De
vuelta a su vida, Pichón nadaba y nadaba. Se aprendió todos los recovecos, los
bajíos, las escarpaduras y cada ola que saludaba aquella tierra. Aprendió los
nombres de todos los peces y de todos los vientos y mareas. Manejaba la barca
del Morena, a sus catorce años, tan segura como el primer marino que gastó su
vida en ello. Llegaba más rápido y más lejos que nadie con sus brazadas. Y
aprendió a bucear, ella sola, una vez más como por ensalmo. “¡Una vez, no más necesita saber las cosas
para prenderlas y hacerla suyas, carallo de niña, ni que Posidon la educara!”,
dijo una vez el Portu, que llevaba la pequeña marina del pueblo y arreglaba
cualquier cosa que navegara las aguas. Entre mar y mar Pichón acabó la escuela
y a nadie, empezando por sus padres, se le ocurrió preguntarle que quería
hacer. Pichón ya hacía lo que quería y era tan libre como el viento y
tempestuosa como la madre mar. Salía de casa antes de romper el alba y volvía
para cenar. Y todo el tiempo entremedias era para estar en la mar, ahora
nadando, ahora pescando con el Morena, o arreglando motores y calafateando
cascos con el Portu, ahora buceando para reflotar sacos y sacos de basura, que
con paciencia tiraba a los contenedores. Nadie le mando hacerlo. A fuerza de
constancia y quintales de basura, el ayuntamiento colocó un par de contenedores
especiales para ello. Los lugareños y los turistas que la veían salir del agua
con aquellas bolsas de red llenas de basura entre sus manitas, se lo pensaban
antes de tirar el bote de refresco por la borda. Y no lo hacían. Esta fue la
primera victoria de Pichón, que ganó sin que pareciera importarle. Ella
limpiaba porque no podía entender que se ensuciara.
Un
día, el Morena, a vista de todos, le pago su sueldo por haber ayudado en las
capturas del día. De ese modo todos entendieron que si buscaban su ayuda, esta
tenía un precio. Y Pichón, que nada quería saber de dinero, se lo llevó a su
madre. De ese modo se pagaban las cosas que cogía del ultramarinos, de la
marina y la ferretería del pueblo, de la papelería y todo lo demás. Porque, de
igual modo que Pichón no pedía nada por su trabajo, tampoco daba nada por lo
que necesitaba. Y nunca pareció entender el tiempo que las personas perdían por
“me debes esto y esto cuesta tanto”.
De
igual modo que cogía cuanto necesitaba, podía emerger del agua y plantarse en
la cubierta de cualquier cosa que flotara, barca, zodiac, velero, patrullera,
daba igual. Si estaba cansada, o tenía sed o tenía hambre, cualquier casco a
mano lo hacía suyo. Luego “si te he visto
no me acuerdo” y vuelta a chapuzarse en el agua. A fuerza de costumbre, ni
los patrones de la zona, ni aún los patrulleros, se asombraban ya. A los
turistas y a los de paso si les extrañaba y aún alguno, vanamente, intentó
denunciarla. “¡Protesto enérgicamente!
¡Esto es un abordaje y un acto de piratería en toda regla!” gritó indignado
un capitán de la armada inglesa, de vacaciones a bordo de un hermoso cúter,
después que Pichón se zampara unos sándwiches y una jarra de limonada dispuesta
a bordo. “¡Pero Almirante, si es una niña
que no hace na malo, ¿qué quiere usté, que la pasemos por la quilla, o la
colguemos del palo mayor?¿Qué se le debe por las molestias?!”, le contestó
el cabo Sierra en el cuartelillo. Y ahí acabó la cosa.
Otro
día, Pichón ayudó a un equipo de rastreo submarino de cierto museo, a localizar
los restos de un pecio hundido en la zona. Ahí demostró tres cosas; Que tenía
una capacidad pulmonar fuera de lo común y un olfato único para leer las
señales bajo y sobre el mar. Que conocía aquella costa mejor que nadie. La
tercera es que se había convertido en una mujercita ágil y hermosa. Le partió
el corazón a todos los hombres del buque de rastreo. Pichón se hacía mayor,
pero no daba muestras de querer enterarse del asunto. El hijo del Portu
suspiraba a escondidas desde que la conoció.
Pasó
el tiempo. Como en un embrujo, la niña Pichón se transformó en una hermosa
mujer que iluminaba la vida con su sonrisa y su amor por la madre mar. En ese
tiempo murió el padre. Pichón estuvo muchos días recluida en casa haciendo
compañía a su madre. “Vete, mi niña, a lo
que tengas que hacer, que yo estoy bien”, le dijo su madre cuando se cansó
de verla mustiarse entre paredes. Y Pichón se fue a nadar con los peces
despidiendo a su padre entre brazada y brazada.
Un
verano llegó al pueblo una furgoneta vieja y desastrada, con la música muy alta
y llena de chicos jóvenes y tablas de surf. Era la primera vez que pichón veía
una tabla de surf y los chicos buscaban con urgencia un taller para su
furgoneta. “Os arreglo la furgoneta y me
enseñáis a montar en esa tabla”. Trato hecho. Los chicos no sabían de que
asombrase más, si de la facilidad con que arregló un motor que era cosa de
marcianos para ellos, o de lo rápidamente que aprendió a cabalgar las olas.
Como si lo hubiera hecho toda la vida. Pichón era feliz y olía a parafina. Los
chicos se quedaron un par de semanas acampados por ahí. Una mañana la furgoneta
ya no estaba y Pichón tampoco. Era canto viejo. “Volverá. Solo está probando sus fuerzas hasta donde le dejen nadar”.
Eso dijo la madre. Y nadie replicó, aunque más de uno se decía que ya le habían
visto el pelo y cosas por el estilo. El hijo del Portu lloró su rabia a
escondidas, luego le dio por beber e irse de putas.
Pasó
el verano y buena parte de aquel otoño. Cuando menos la esperaban, Pichón
apareció por el pueblo. Se encerró unos días en casa y tímidamente volvió a
salir al mar. Pero no sonreía y parecía ajena a todo. “¿Qué pasa Pichón, se te naufragó el alma por esas tierras?” le
preguntó un día el Morena a bordo de la barca. Pichón, callada y distraída, se
llevó las manos al regazo. “¡Acabáramos!
Así que lo que pasa es que tienes miedo”. Pichón alzó la vista hasta
cruzarla con el Morena y este vio todo lo que había que ver. “No tengas miedo. Eso que viene será un
hermoso pececito al que tendrás que enseñar a nadar”. Y Pichón volvió a
sonreír. No lo había visto así hasta ese momento. La vida volvió a llenarse con
su sonrisa y con todo el amor que llevaba consigo. Unos días antes de dar a
luz, pichón pareció acordarse de algo. Fue hasta la marina y le preguntó al
Portu. Salió corriendo, llegó hasta la casa de citas de la señora Pura, cogió
del brazo al hijo del Portu y se lo llevó a su casa. Le plantó un par de
bofetadas ahí delante de su madre y luego lo beso en la boca. “Sube, date una ducha y cámbiate, desde hoy
vivirás conmigo y nadie más”. Así era Pichón, proa avante y poca palabra.
Bernardo, que así se llamaba el hijo del Portu, fue, desde ese día, un hombre
feliz. Aunque alguno se muriera de envidia. “Y
ándate con ojo, chaval, que si le fallas a Pichón, me pierdes como padre. Te
tocó la lotería, ahí es nada”, le dijo muy serio el Portu, cuando Bernardo,
al otro día, le contó las nuevas.
Y
en esas nuevas y en esas historias estamos al hilo de este contar. Pichón y su
pequeño pececito salen cada día a estar con la madre mar, donde siempre hay
algo que hacer y algo que aprender. Bernardo ayuda a su padre y atiende la
casa, para lo que la madre es muy mayor y para lo que Pichón no nació. Y, no
necesita decirlo, es el hombre más feliz de la tierra. Al menos de la pequeña
porción de mar y tierra que nos ocupa.
- Hay que joderse, parroquia.
- ¿Por qué dices ahora eso, Morena?.
-
Mírala. No hay más que mirarla. Cuando
nada cerca de ti, solo puedes dejar lo que estas haciendo y pararte a mirarla.
Es como un encantamiento.
- ¿Y por eso hay que joderse?- preguntó
Arturo, un parroquiano que intentaba ganarse las lentejas con la pluma, pero
ese es otro contar.
-
Pues claro que lo digo por eso,
Atunico, ¿tu me entiendes verdad Portu?.
-
¡Andáramos y tanto que te sigo!.
-
Pues me lo explicáis que no lo pillo.
- Porque aún estas verde, Atunico. Toda
la vida partiéndonos el alma por estas desagradecidas aguas de Dios, y viene
una niña de ciudad y se queda con el mar.
-
La mar escoge y no hay más mientes –
Remató el Portu.
-
Y con esto quieres decir….
-
… que ni tuyo, ni mío, ni del Portu, ni
de nadie… ¡Este mar es de Pichón!.
-
¡Y ansí sea y ansí se quede, carallo,
que la va como un regalo!.
-
Ahora os pillo viejos zorros. Algo de
envidia se masca por aquí ¿eh?.
-
Y lo sea o no, tu no le quites ojo, que
algo ganaran tus letras con ello, Atunico.
-
Así sea. ¡Por el mar de Pichón,
parroquia!
Y
así alzaron cada cual su vaso y bebieron a la salud de la madre mar que Pichón
había hecho suya.
 Aprovecharemos la visita para ver la nueva sala, donde se
exponen multitud de minas submarinas y torpedos. No es Arqueología Submarina,
pero no está de más saber identificar estos artefactos. Si encontráis uno de éstos,
ni se os ocurra tocarlo, alejaros de ahí y dad parte a la Armada Española o
a la Guardia Civil
del Mar (si no a ambos). Recordad que el explosivo que llevan dentro puede
permanecer intacto más de 100 años, por lo que siempre hay riesgo de explosión.
Visitar esta sala me fue muy útil para poder identificar al momento lo que
resultó ser un torpedo modelo G7a que el Club de Buceo Ons encontró en la Ría de Pontevedra (por suerte,
era de prácticas y no tenía explosivo).
Aprovecharemos la visita para ver la nueva sala, donde se
exponen multitud de minas submarinas y torpedos. No es Arqueología Submarina,
pero no está de más saber identificar estos artefactos. Si encontráis uno de éstos,
ni se os ocurra tocarlo, alejaros de ahí y dad parte a la Armada Española o
a la Guardia Civil
del Mar (si no a ambos). Recordad que el explosivo que llevan dentro puede
permanecer intacto más de 100 años, por lo que siempre hay riesgo de explosión.
Visitar esta sala me fue muy útil para poder identificar al momento lo que
resultó ser un torpedo modelo G7a que el Club de Buceo Ons encontró en la Ría de Pontevedra (por suerte,
era de prácticas y no tenía explosivo).
 Una vez en la planta superior, yendo a la derecha, veremos
el por qué se creó el Museo Naval de Ferrol: La fragata de la Armada Española
“Santa María Magdalena”, hundida en la lucense Ría de Viveiro en 1810 (ver la
entrada del 26 de Enero de 2014)
y recuperada por la Armada
en 1976. La ingente cantidad de material recuperado fue lo que provocó la
creación del Museo. Aquí podremos ver objetos militares (cañones, cureñas,
fusiles, munición,...), elementos del vida a bordo (instrumentos de navegación,
vajillas y menaje,…), las campanas, los goznes del timón, uniformes, monedas,…
Con todo ello, nos podemos hacer un poco a la idea de lo que había en una
fragata del Siglo XVIII. Destacar que no solo hay piezas españolas, ya que, al
ser entonces aliados de Inglaterra, veremos un mortero de hierro inglés y dos
pequeños pedreros de hierro ingleses en la Sala de Banderas. La gran maqueta de la fragata
que preside la Sala,
nos permite situar todos los elementos en su lugar.
Una vez en la planta superior, yendo a la derecha, veremos
el por qué se creó el Museo Naval de Ferrol: La fragata de la Armada Española
“Santa María Magdalena”, hundida en la lucense Ría de Viveiro en 1810 (ver la
entrada del 26 de Enero de 2014)
y recuperada por la Armada
en 1976. La ingente cantidad de material recuperado fue lo que provocó la
creación del Museo. Aquí podremos ver objetos militares (cañones, cureñas,
fusiles, munición,...), elementos del vida a bordo (instrumentos de navegación,
vajillas y menaje,…), las campanas, los goznes del timón, uniformes, monedas,…
Con todo ello, nos podemos hacer un poco a la idea de lo que había en una
fragata del Siglo XVIII. Destacar que no solo hay piezas españolas, ya que, al
ser entonces aliados de Inglaterra, veremos un mortero de hierro inglés y dos
pequeños pedreros de hierro ingleses en la Sala de Banderas. La gran maqueta de la fragata
que preside la Sala,
nos permite situar todos los elementos en su lugar.